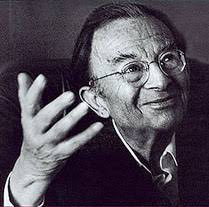HERENCIA UNIVERSAL Y SALARIO JUSTO
El tema de la “herencia universal”, planteado durante la pasada campaña de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 por Yolanda Díaz, candidata de la Plataforma Sumar, mediante el cual se concedería una ayuda pública de 20.000 euros a todos los jóvenes al cumplir los 25 años, remota una idea defendida por el economista Thomas Piketty la cual también aparece en el Plan España 2050 del año 2021, elaborado por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estratégica en cuyo apartado 8º, titulado “Reducir la pobreza y la desigualdad y reactivar el ascensor social” se alude a la “herencia pública universal” como medio para lograr dichos objetivos.
La aplicación de la herencia universal supondría, para la Hacienda española, según señala Pablo Sempere, un gasto anual de en torno a 10.000 millones de euros, el 0,8% del PIB, qu sería financiado por los impuestos a los grandes patrimonios, las rentas más elevadas y los que gravasen las emisiones contaminantes de las empresas y particulares. De este modo, la herencia universal, que también puede denominarse “dotación de capital universal”, como señala Piketty, representaría, para evitar alarmismos de sus potenciales detractores, “una pequeña parte del gasto público total”.
La mayoría de los expertos consideran que, al plantear el tema de la herencia universal en el debate político, como señala Pablo Sempere, “se acierta de lleno al poner el foco en la desigualdad por motivos de nacimiento y por cuestiones de edad”. Y es que, como afirma Jorge Galindo, la herencia universal cumple con dos objetivos: intenta romper el círculo de la “desigualdad generacional que se da a través del capital” y permite incrementar los grados de libertad de las nuevas generaciones, algo que se obtiene, cuando “uno dispone de más capital de partida” y, de este modo, corrige en parte el balance intergeneracional, equilibrando las transferencias de fondos públicos a pensiones para personas mayores, con los destinados a los jóvenes, que son el futuro de cualquier sociedad. Evidentemente, el punto más polémico es si debe ser “universal”, independientemente de los niveles de renta de las familias. Y ante ello, se plantean otras alternativas: Lidia Brun prefiere dedicar dichos recursos a fortalecer los servicios públicos o levantar un parque de vivienda pues, considera que, “reducir las dificultades en el acceso a la vivienda de calidad es crucial para mejorar las tasas de natalidad, favorecer la capacidad de consumo y ahorro de los hogares, y evitar, por esta vía, un incremento de la desigualdad, tanto en renta como en riqueza, que en España está muy condicionada por la propiedad de la vivienda”. Por su parte, Marcel Jansen prefiere una ayuda finalista destinada a las familias jóvenes con hijos o a fomentar la emancipación de los jóvenes con rentas bajas. En cambio, Piketty defiende su “universalidad” pues considera que una sociedad justa “se basa sobre todo en el acceso universal a un conjunto de bienes fundamentales” (educación, salud, pensiones, vivienda, medio ambiente, etc.) que permiten a las personas participar plenamente en la vida social y económica, y no puede reducirse a una dotación de capital monetario. Por ello, una vez que se garantiza el acceso a estos bienes fundamentales (incluido, por supuesto, el acceso al sistema de renta básica), la herencia universal representa un importante componente adicional de una sociedad justa.
La cuestión de la renta básica no sólo se ha planteado en diversos países occidentales, sino que también ha surgido en el debate político de la India, la democracia más superpoblada del mundo y donde las diferencias sociales resultan lacerantes. De este modo, en el año 2019, el Partido del Congreso propuso introducir un sistema de renta básica, el NYAY, siglas en hindú de “renta mínima garantizada”, por una cuantía de 6.000 rupias mensuales por hogar (unos 250 euros), de la cual podría beneficiarse el 20% de la población más pobre del país.
En este contexto, surge el debate entre temas esenciales tales como la “renta básica” y el “salario justo” y, por ello, Piketty nos recuerda que, “si queremos vivir en una sociedad justa, debemos plantear objetivos más ambiciosos, relativos a la distribución de la renta y de la riqueza y, por lo tanto, de la distribución del poder y de las oportunidades”. Esta “ambición” a la que se refiere el economista francés es la que debe impulsarnos a construir una sociedad basada en la remuneración justa del trabajo, en un salario justo, y no sólo en la renta básica, lo cual requiere, en su opinión, replantearse el papel de un conjunto de instituciones y políticas concretas que resultan complementarias entre sí, entre las que cita las siguientes:
1.- el sistema educativo, para que no siga reproduciendo las desigualdades sociales, sobre todo en el ámbito del acceso a la educación superior.
2.-la revalorización del papel de los sindicatos y, para ello, resulta esencial que, junto a su labor diaria para la mejora de las condiciones salariales y laborales, los representantes de los trabajadores deben tener presencia activa en los Consejos de Administración de las grandes empresas, impulsando la democracia económica, tal y como ocurre en Alemania y Suecia, lo cual implica, además tres ventajas evidentes: el logro de escalas salariales más justas, una mayor implicación de los trabajadores en la estrategia de la empresa y, también, una mayor eficiencia productiva.
3.- una profunda reforma del sistema tributario para, como señala Piketty, “limitar el poder del capital y su perpetuación”, desarrollando una potente fiscalidad progresiva tanto sobre el patrimonio como sobre la renta, fuentes de financiación de un sólido Estado de bienestar, capaz de ofrecer bienes y servicios públicos a todos sus ciudadanos, evitando, de este modo, que las políticas ultraliberales y las demagógicas reducciones de impuestos que éstas políticas plantean, lo descapitalicen, lo dejen carente de recursos para cumplir su función social de cimentar una sociedad justa.
En consecuencia, como señala Piketty, si en una fase transitoria resulta importante apostar por la renta básica para hacer frente a las desigualdades y a la falta de oportunidades que padecen diversos sectores sociales, especialmente los jóvenes, el objetivo final siempre debe ser el logro de salarios justos para todos los trabajadores, de avanzar hacia una democracia económica, como base esencial de una sociedad cohesionada y progresista.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 4 marzo 2024)